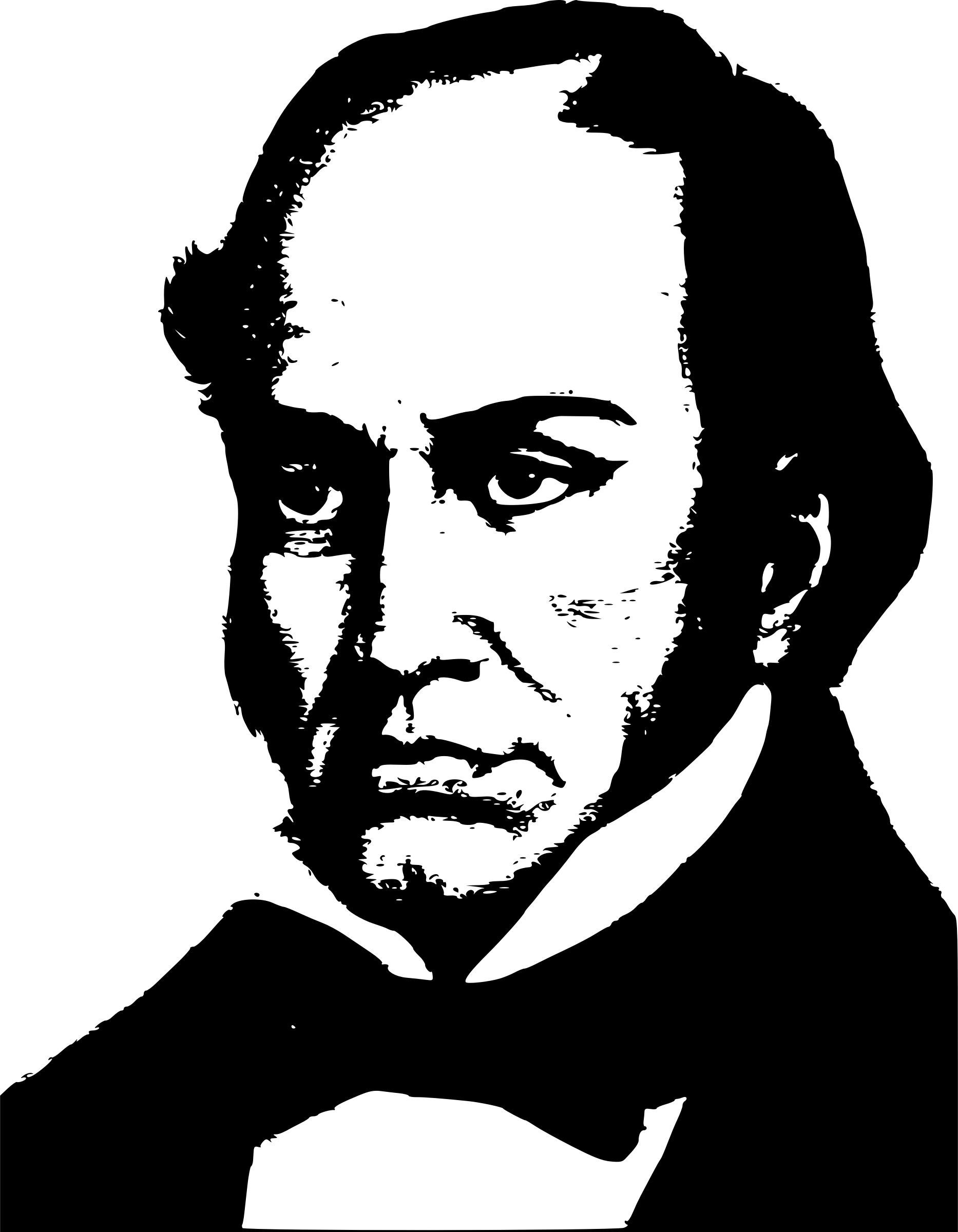Durante el gobierno del general Isaías Medina Angarita, la FVM encaminó sus labores hacia la modernización de la educación y las mejoras de las condiciones de los educadores y reconoció la importancia de su labor decretando la celebración del Día del Maestro el 15 de Enero de cada año.
Por Felipe Hernández G.*

Venezuela celebra el 15 de enero el Día Nacional del Maestro, decretado por el general Isaías Medina Angarita (1941--18.10.1945) en reconocimiento a las luchas iniciadas por los maestros venezolanos el 15 de enero de 1932, cuando en plena dictadura gomecista, un grupo de educadores conformaron una asociación para defender los derechos laborales de los maestros y mejorar la educación en Venezuela.
La Sociedad Venezolana de Maestros de Instrucción Primaria comenzó a trabajar por el mejoramiento de la educación en nuestro país, que contaba con un alto índice de analfabetismo, fundando la "Revista Pedagógica", órgano divulgativo del gremio, y en 1934 realizaron un seminario para discutir las deficiencias del sistema educativo en el país. Al gobierno de Gómez no le gustó las acciones del magisterio, razón por la cual el Ministerio de Instrucción Pública ordenó a los maestros separarse de la Sociedad Venezolana Maestros de Instrucción Primaria.
Los docentes siguieron luchando en la clandestinidad por el desarrollo de la educación venezolana, hasta la muerte de Juan Vicente Gómez en diciembre de 1935, cuando se convocó una asamblea nacional de docentes en la que se fundó la Federación Venezolana de Maestros. Durante el gobierno del general Isaías Medina Angarita, la FVM encaminó sus labores hacia la modernización de la educación y las mejoras de las condiciones de los educadores y reconoció la importancia de su labor decretando la celebración del Día del Maestro el 15 de Enero de cada año. Entre 1949 y 1958, durante la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, disminuye la acción del movimiento magisterial y en 1952 se cambia la fecha de celebración del Día del Maestro, para el 29 de noviembre, fecha del natalicio de Andrés Bello, como un homenaje a quien guiara la educación de El Libertador Simón Bolívar. A partir de 1959, tras la caída de la dictadura perezjimenista, fue retomada la fecha que había sido fijada inicialmente por Medina Angarita en 1942 y en la que actualmente se rinde homenaje a los docentes venezolanos.
En Valle de la Pascua, una de las docentes de ese entonces es la recordada maestra Juana Josefa Vargas, vinculada a honorables familias vallepascuenses, hoy epónima de una de las más importantes instituciones de educación primaria del municipio, la Escuela “Juana Josefa Vargas”, ubicada al oeste de la ciudad en el sector Cristo Rey.
De la maestra Juana Josefa Vargas, en octubre de 1964 escribió en el periódico Región, el escritor Witremundo Pérez Salomón un trabajo especial, que en esta ocasión, a propósito del Día del Maestro publicamos para recordar a esta eximia ciudadana. En su trabajo relata W. Pérez Salomón, que:
“Pocos son los educadores considerados místicos de la pedagogía y la enseñanza cabal, sin esperar retribución alguna; y pocos han sido como Juana Josefa Vargas, los que se pueden considerar abanderados de esa mística magisterial, pues ella dio lo mejor de su vida, o casi toda su vida a la enseñanza, recibiendo como premio una tardía pensión de retiro y los sinsabores y malquerencias por su honestidad y decoro, hasta que la desgracia de una enfermedad fatal la privó de la vida y privó a los vallepascuenses de sus sabias enseñanzas y de sus sabios consejos,
Fue la primera normalista, la primera maestra graduada que dirigió un colegio federal en Valle de la Pascua, el cual todavía existe: la Escuela “Francisco Lazo Martí”, en compañía de las meritorias educadoras, doña América Sosa de Ramírez, Lourdes Camero Ramírez y otras. Fue la ductora de las recordadas educadoras: Antonieta, Graciela y Ana Teresa Zamora, las hermanas Rodríguez, Cristobalina Ortiz y otras tantas damas que siguieron los pasos de la señorita Juana Josefa Vargas, transitando el camino de la enseñanza y la formación de conciencias.
Fue una mujer excesivamente amable y sensible, ajena a todo rencor, apasionada con las amistades y profundamente religiosa y humana. En ella no cabía ninguna expresión que hiciera dudar de su honestidad, honorabilidad y recia personalidad, porque a la par que sensible y humana, tenía el reproche justo y sincero en el momento preciso, con su charla amena y cordial. La singular decisión en sus apreciaciones obligaba a respetar sus opiniones en todas las cosas de la vida social, donde por fuerza y costumbre le tocaba intervenir. Los que la conocieron de cerca y vivieron a su lado invocando su protección y nutriéndose de su sabiduría con sus sanos y sabios consejos, hoy recuerdan con cariño su ejercicio como ejemplar ciudadana, maestra insigne y consejera espiritual moral...
Para perpetuar la memoria y el ejercicio magisterial de Juana Josefa Vargas, en 1960 por disposición del Ministerio de Educación, un Grupo Escolar que funciona en esta población fue distinguido con su nombre: “Juana Josefa Vargas”... grabado en letras eternas, que ni el tiempo, las malquerencias, las mezquindades o el egoísmo podrán borrar jamás”.
La señorita Juana Josefa Vargas fue hermana de la señorita Juana Cecilia Vargas, vivía en la calle Descanso entre las calles Atarraya y González Padrón, frente al cine Royal.
Felicidades a los maestros vallepascuenses, guariqueños y venezolanos en su día...
*Cronista del Municipio Infante / UNESR. / fhernandezg457@gmail.com